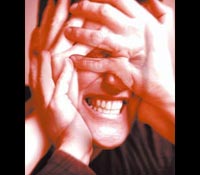|

 |
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noticias | Médicas | MedicinaLos sueños revelan el estado de salud de una personaAun dormidos seguimos siendo conscientes de nuestro entorno: eso explica que seamos capaces de despertar justo a la hora que queremos si pensamos en ello con insistencia. Publicado: Viernes, 20/11/2009 - 13:34 | 1341 visitas.
Ese es el principio de una fructífera investigación que culminó hace unos meses, cuando sus autores decidieron que había llegado el momento de anunciar a la comunidad científica internacional que habían identificado por primera vez en humanos las ondas PGO, unas siglas que se corresponden con una complicada denominación (PontoGeniculOoccipital) que se refieren a la situación del órgano cerebral que emite las descargas eléctricas que constituyen «el material con el que se forjan los sueños». La investigación que condujo a este descubrimiento ha quedado acotada entre los años 2003 y 2005. Fue a lo largo de ese tiempo cuando el equipo médico del HUCA se afanó en la búsqueda de las ondas PGO. No era un reto científico caprichoso, tenía una utilidad inmediata. En las operaciones de Parkinson los cirujanos insertan unos electrodos en el núcleo cerebral que controla el movimiento, que en estos enfermos no funciona adecuadamente. La efectividad de la intervención depende, entre otras cosas, de la precisión en su colocación y los médicos pensaron, con buen criterio, que las ondas PGO, que el cerebro emite cuando se produce un movimiento, les guiarían hasta el lugar exacto. Se trataba, en palabras de los médicos, «de determinar la diana con exactitud». Había que identificar las PGO y el equipo médico se puso a ello con determinación. Fue la parte más metódica de la investigación: el paciente despierto en el quirófano, sin moverse, se imaginaba desarrollando una acción, concretamente que corría por una playa huyendo de un perro, los médicos monitorizaban su actividad cerebral: allí estaban las ondas que acompañan a las PGO. Ya dormido volvían a detectarlas en la fase REM, que se caracteriza por un movimiento rápido de los ojos y que es el momento en el que soñamos. Fue así como los médicos asturianos llegaron a la conclusión de que son esas ondas las que «forjan los sueños». Esa expresión fue utilizada por primera vez por el profesor Mircea Steriade, durante sus trabajos en la Universidad Mc Gill, en Canadá. Es también la frase con la que el actor Humphrey Bogart, en el papel del detective Sam Spade, cierra la trama de «El halcón maltés». ¿De qué está hecho para despertar tanta codicia?, le pregunta su partenaire en la última escena, a lo que él responde «del material con el que se forjan los sueños». Esta es una cita cinematográfica a la que el equipo asturiano suele recurrir en sus presentaciones. La gran contribución de los médicos del HUCA y del resto de científicos embarcados en esta investigación es haber detectado y caracterizado por primera vez las ondas PGO en el hombre y su relación con los movimientos imaginarios. Hasta ahora sólo se habían identificado en animales, gatos y ratones. En 2006, los médicos asturianos presentaron su investigación en congresos y reuniones científicas, contrastaron sus conclusiones con los colegas, corrigieron errores, salvaron lagunas y dejaron correr otros dos años hasta hacer oficiales sus resultados, publicándolos en la revista «Sleep», en un artículo que se ha convertido en uno de los más leídos en la historia de esa revista científica. En el largo proceso de observación y análisis para mejorar las terapias de los trastornos del movimiento, los médicos del HUCA han adquirido infinidad de conocimientos sobre el sueño. Aprendieron, por ejemplo, que cuando a un paciente depresivo se le priva del sueño REM durante cinco días consecutivos su estado mejora y la razón es que durante el sueño las obsesiones de la vigilia persisten pero si se impide que el enfermo llegue a la fase REM, en la que el cerebro produce los sueños, se liberará de su obsesión durante unas horas, descansará y se encontrará mejor.
| Noticias
Imágenes
Videos
Artículos
EntradasLibros
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




 Imagen: Ecuador Ciencia
Imagen: Ecuador Ciencia