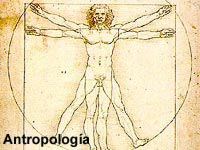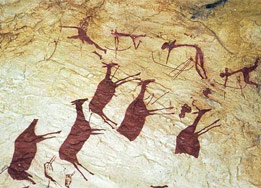|

 |
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artículos | Humanas | AntropologíaTras la erupción del Xitle y el Popo, poblanos y tlaxcaltecas fundan Teotihuacán: ManzanillaPor Yadira Llaven Publicado: Martes, 5/5/2009 - 11:44 | 7076 visitas.
"Las erupciones de los volcanes Xitle y Popocatépetl, entre los años 90 y 80 de nuestra era, provocaron la huída de los habitantes de la cuenca de México, y a la vez congregaron a los pueblos que habitaban la zona de Puebla y Tlaxcala, principalmente, quienes después fundarían la gran metrópoli de Teotihuacan. Sin duda alguna, los movimientos de grupos humanos crearon conflictos al buscar nuevas áreas donde asentarse, pero esto no quiere decir que el reagrupamiento en el valle haya sido debido a la conquista o a un fenómeno coercitivo, como sugirieron los investigadores Sanders y Parsons", aclaró la doctora Linda Manzanilla, del Instituto de Investigaciones Arqueológicas de la UNAM durante la cátedra "El esplendor de la civilización en el valle de México. Del surgimiento de Cuicuilco al abandono de Teotihuacán". La presencia de poblanos y tlaxcaltecas en la gran urbe se sabe por el estilo arquitectónico de tablero-talud (sistema constructivo del valle Puebla-Tlaxcala), que se reprodujo a nivel monumental en la ciudad teotihuacana, y que luego se adaptó a los estilos regionales de las culturas de Mesoamérica de entonces, pero también por su gastronomía, la forma en que enterraban a sus muertos y su juego de pelota, según la prueba arqueomagnética y radiocarbónica que atestigua que tras la explosión de los volcanes no se refugiaron en Cuicuilco. Tales aseveraciones sólo podrían provenir de Manzanilla, quien estuvo el pasado fin de semana en el Museo Amparo como una de las ponentes magistrales del Diplomado "El Arte del México Indígena". Es la primera mujer mexicana que ingresa a la Academia de las Ciencias en Estados Unidos, organismo que afilia a los científicos más reconocidos del mundo, entre ellos los premios Nobel. Es doctora en arqueología por la Sorbona, en Francia; forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y ha recibido el Premio "Alfonso Caso" del INAH por la mejor investigación en arqueología en México, y el Presidential Award, de la Society for American Archaeology. También ha escrito y editado 14 libros, y ha realizado excavaciones científicas en nuestro país, Bolivia, Egipto y Turquía. En dos sesiones, de ocho horas en total, Manzanilla explicó claramente el origen y colapso de la urbe, a la que consideró el "primer desarrollo urbano de gran magnitud en el centro de México, que pronto se convirtió en una de las ciudades preindustriales más grandes del mundo antiguo, con 20 kilómetros cuadrados de extensión y con más de 125 mil habitantes". A nivel simbólico, "Teotihuacán se materializó como el centro del mundo, fundada en honor al dios de las tormentas, a quien rendían culto para apaciguar al fuego de los volcanes, aunque la pirámide del sol también era la montaña sagrada de la fertilidad". Y para los pueblos que llegaron posteriormente a la cuenca de México "fue oráculo sagrado, el lugar de nacimiento del quinto sol cosmogónico, sitio de creación de dioses y astros, punto donde se recibía el poder para gobernar, quizás incluso la Tollan arquetípica". De acuerdo con descubrimientos recientes, la gran ciudad estuvo habitada en multifamiliares, agrupados por parentesco, oficio u origen de procedencia, destacando cuatro barrios: los zapotecas, veracruzanos, michoacanos y popolocas. No obstante, del origen del establecimiento de Teotihuacán en el valle de México se sabe poco. Algunos estudiosos aseguran que fue por su cercanía a la obsidiana de Otumba y de la Sierra de las Navajas, por los ríos de agua dulce y por ser la ruta franca entre la costa del Golfo y la cuenca de México, aunque varios han pensado que los teotihuacanos estaban reservando la llanura aluvial para el cultivo, y otros evocan la disponibilidad de material de construcción in situ como prioridad. El colapso Del declive de los teotihuacanos, la arqueóloga comentó que diversos autores marcan el fin por una sequía en 700-950 dC, "pero se ha observado, en algunos perfiles de la Sierra de Patlachique, películas arcillosas recubiertas de carbonatos recristalizados que podrían estar asociados a sequías, y este hecho se repite en algunos suelos de Tlaxcala". Por ello, nuevos datos de excavaciones controladas sugieren que "el fin se inició hacia 550-570 dC, con un gran incendio en la porción central del sitio, y tiene que ver más con problemas de estructura social y política que hicieron vulnerable al sistema teotihuacano". Con el colapso de Teotihuacán, el reordenamiento de las esferas de poder surgió en pequeñas unidades políticas de tipo "ciudad-estado", como Cholula, Cacaxtla, Xochicalco, Tula, en el altiplano central, y Tajín, en la Costa del Golfo. En 650 dC está plenamente constatada la presencia de grupos probablemente procedentes del Bajío y centro-norte de México, adscritos a la cultura Coyotlatelco, que probablemente estaban saqueando la ciudad. Las relaciones microrregionales En 650 dC, Tlaxcala declina su población, pero al norte, sur y este de La Malinche hay un corredor de 80 sitios teotihuacanos agrupados en bloques, al cual habrá que añadir los sitios del sector de Atlixco. Por otro lado, al sur de Puebla están los popolocas, que tienen una relación estrecha con los teotihuacanos por la producción de la vajilla "anaranjado delgado" y la obtención de ónix y cal. A recientes fechas, la zona de Tepexi-Ixcaquixtla ha tomado relevancia gracias a la excavación de Juan Cervantes, en 2005, en una tumba con pintura mural que posiblemente alude al señor de la región y los linajes subordinados. También analizado como un grupo de estrategia excluyente relacionado con el estado corporativo de Teotihuacan. Tetimpan Para el año 400 antes de Cristo había gente viviendo en casas sencillas en el valle de México, incluido las simples y nada complejas edificaciones de Tetimpa, que quedaron enterradas tras la erupción del Popocatépetl en el año 80 de nuestra era, que no lanzó lava, sino grandes emisiones de piedra pómez, cacahuatillo y cal. En investigaciones recientes -señaló la doctora Manzanilla- se descubrió que la arquitectura de las casas de Tetimpa son construcciones de tres estructuras: patio, altar y unidad familiar, que se repiten en Teotihuacán; también se encontraron altares con estelas lisas en dirección al Popo, reproducidas en otros lugares de Mesoamérica, múltiples vasijas, ollas que se quedaron con frijoles en el fogón, y pequeñas figuras volcánicas que se instalaban en el patio y que, con carbón, emulaban fumarolas. "Cuando los poblanos y tlaxcaltecas llegan al valle de México huyendo de la erupción, sólo hay algunas aldeas, dispersas, pero no construcciones monumentales; por eso, a ellos, a los que huían del Xitle y del Popo, y a algunos pobladores del bajío, se les atribuye la fundación de Teotihuacán, con la construcción de la primera pirámide dedicada al sol que, precisamente, ve de frente al Popocatépetl.
| Artículos
Imágenes
Videos
Noticias
EntradasLibros
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




 Imagen: Agencias / Internet
Imagen: Agencias / Internet