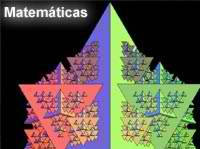Desde las paredes de la opulenta academia de música de Budapest, nos Contemplan dorados querubines con las mejillas infladas para soplar la trompeta. Mientras el pianista Dezso Ránki golpea y hiere las teclas, su respiración es a veces tan agónica que uno pensaría que alguien está roncando en el auditorio. Pero no hay espectadores adormilados aquí. Cuando retumban los acordes finales del Concierto en do mayor de Beethoven, la multitud estalla en aplausos. primero en desorden, y de pronto, en perfecta uniformidad. No ha habido una señal, ni un líder: la sincronía es espontánea. El pianista se inclina y su cabello se derrama sobre el rostro solemne. Desaparece detrás del escenario y luego regresa por la gloria de una ovación aun mayor. Pero a medida que los aplausos ganan en fuerza, su sincronía se disuelve. Ránki se va y regresa una y otra vez, y lo mismo sucede con el ritmo de los aplausos: ora caóticos, ora perfectos. Entonces, inesperadamente, el público se pone en pie, como un solo hombre en un solo aplauso.
El físico Tamás Vicsek, de la Universidad Eotvos, de Budapest, se welve en su asiento y explica: “En húngaro, este aplauso sincronizado se llama "aplauso de hierro". En una época, después de un concierto o representación, bajaban una cortina de hierro entre el escenario y el público que aplaudía rítmicamente para inducir al director de la orquesta o a los actores a salir a través de una pequeña puerta en el centro de la cortina”.
En más de un sentido, la cortina de hierro ya no existe en este país, pero la costumbre de aplaudir rítmicamente se mantiene. De hecho, no es exclusiva de los teatros de Budapest. Cuando se retiró el jugador de hockey sobre hielo Wayne Gretzky, del equipo de los Rangers, la multitud en el Madison Square Garden prorrumpió en aplausos rítmicos; la misma respuesta recibió Cecilia Bartoli tras cantar un aria en el Teatro Olímpico de Vicenza, Italia. La razón, según creen Vicsek y sus colegas de Estados Unidos y Rumania, tiene que ver tanto con las matemáticas como con la estética y la psicología.
Según Steven Strogatz, matemático de la Universidad Cornell que ha estudiado la sincronía durante 20 años, dondequiera que ocurra el fenómeno éste se encuentra regido por un conjunto idéntico de principios matemáticos, ya se trate de una multitud que aplaude, de luciérnagas que encienden sus luces o de una habitación llena de relojes de péndulo. Las luciérnagas asiáticas se iluminan sincrónicamente cada noche en las riberas de un río; los grillos emiten al unísono su chirrido; y las cigarras, cada 17 años, emergen de la tierra en el mismo instante. La Luna gira alrededor de su eje al mismo ritmo con que orbita la Tierra, por lo cual nunca podemos ver su otra cara. Las células marcapasos del corazón oscilan en armonía, y hasta se da el curioso caso de la menstruación sincrónica entre mujeres que viven juntas.
Para entender la mecánica de la sincronía, sugiere Strogatz, imagine a varios atletas corriendo alrededor de una pista circular. “Suponga que los corredores son amigos y que preferirían correr juntos para ir conversando por el caminó”, dice. “Si sus velocidades no fueran muy diferentes (o sea, si el más lento pudiera llevar el paso del más veloz), tendríamos un grupo sincronizado de corredores. Pero antes es preciso que exista una sensibilidad mutua entre ellos. Deben estar dispuestos a ajustar sus velocidades, aunque prefieran otra. Y ese mismo principio es un postulado bastante universal de la sincronía“.
Las interacciones, añade Strogatz, pueden ser obvias: los corredores pueden verse unos a otros, los que aplauden escuchan aplaudir a los demás. Pero también pueden ser sutiles. Dos relojes de péndulo pueden sincronizar sus oscilaciones (un efecto que fue observado por primera vez en 1665 por el inventor de estos venerables cronómetros, el físico flamenco Christiaan Huygens) mediante vibraciones imperceptibles que atraviesan la pared en la que ambos se apoyan. Pero todo puede ser más complicado. Imagine cierto número de grillos aislados en cámaras a prueba de sonidos, como los que mantenía Strogatz en su laboratorio. Sólo podían escuchar el chirrido de sus vecinos cuando se les permitía. “Si aumentamos el volumen de estos sonidos y permitimos que sea lo bastante fuerte, llegará un momento en que existirá suficiente influencia mutua como para que se sincronicen. Por debajo de ese nivel, no es posible. Esto es lo que los físicos llamamos una transición de fase", dice Strogatz. "Hay una cantidad crítica de interacción que provoca la sincronía. No se trata de una acumulación gradual”.
Una transición de fase similar subyace en el súbito cambio del público a los aplausos sincronizados. “Digamos que la gente está aplaudiendo de manera caótica, pero todos saben que están tratando de sincronizarsé”, explica Strogatz. “Sin embargo. no escuchan un ritmo. Pero (y esto es un poco misterioso) supongamos que unos cuantos tuvieron la suerte de sincronizarse. Ese ritmo se hará audible por encima del caos, y como todos saben que están intentando aplaudir al unísono, tratarán de seguir el ritmo de forma cooperativa”.











 Imagen: BajaProg 2006
Imagen: BajaProg 2006