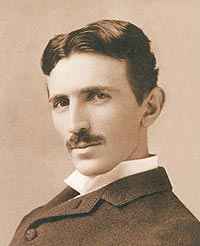|

 |
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artículos | ContenidoNewton: El nacimiento del mundo modernoPor Ricardo Santiago Katz Publicado: Miércoles, 8/10/2008 - 22:28 | 11419 visitas.
El siglo XVII marcó el comienzo del mundo moderno, después de un siglo XVI medieval cargado de preocupaciones teológicas. Con el “Discurso del Método” (1637), el filósofo francés René Descartes (1596-1650), influido por la nueva física y la nueva astronomía, terminó con el formalismo aristotélico y se transformó en uno de los creadores de la ciencia actual. La aparición de Newton (1642-1727), Copérnico, Kepler y Galileo, significó el triunfo de una era plena de descubrimientos y conocimientos científicos que dieron luz al saber virtuoso. Corrían tiempos en los que dominaba el concepto del mundo mecanicista, para lo cual los efectos físicos eran producto de causas mecánicas, reducidos a la transmisión de movimiento producido entre las partes de una máquina. Esta filosofía dejó en claro las diferencias existentes entre el mundo material y el espiritual, lo que desencadenó una cruzada antimecanicista en toda Inglaterra. Los científicos de la época no pudieron prever que habían abierto las puertas a un agudo conflicto entre ciencia y religión, cuyas consecuencias perdurarían durante siglos. Curiosamente la iglesia anglicana utilizó la obra “Principio” de Newton, contra los partidarios del mecanicismo considerados ateos. No se trataba de una paradoja. En aquellos años la coexistencia ocasional entre experimentación, religión y superstición no era algo extraño para los científicos. Basta pensar, por ejemplo, en la pasión extraordinaria que Newton sintió toda su vida por la alquimia, una pseudociencia medieval alejada del racionalismo que él y otros investigadores propugnaba como método. El mismo matemático dejó constancia de esta confluencia entre lo divino y lo racional en su obra. Decía el físico inglés: “Cuando escribí mi tratado sobre nuestro sistema del mundo, no dejé de pensar en aquellos principios que podrían conducir a hombres reflexivos a creer en la divinidad, y nada puede ser más satisfactorio que la comprobación de que es útil para este propósito”. Para entonces, Newton había aportado un nuevo modelo científico que se basaba en la demostración racional de los fenómenos de la naturaleza. Enunció teorías que cuestionaban la idea medieval de un mundo estático. Sus leyes sobre la gravedad postulaban la existencia de un universo en constante movimiento. Fue el primero en establecer una teoría unificada del universo, apoyada por la matemática, y no sólo en la mera observación y descripción de los fenómenos. Su método racionalista se traduce en una nueva forma de hacer ciencia, basada en el rechazo a todo aquello que no pueda ser demostrado física o matemáticamente. La epidemia de peste bubónica que asoló a Inglaterra en 1665 hizo que el joven Newton abandonara el Trinity Collage de la Universidad de Cambridge, donde había ingresado en Junio de 1661, para regresar a Woolsthorpe, su pueblo natal. Allí, en dos años, asimiló toda la matemática conocida en aquella época a la vez que descubrió los métodos de las tangentes, las fluxiones –cualquier variable es producto de un movimiento o flujo continuo- y el teorema, que permite la obtención del desarrollo de una potencia cualquiera de un binomio. De vuelta a Cmbridge fue elegido becario en 1667. Dos años después, pasó a ocupar la cátedra Lucasiana al retirarse Isaac Barrow (1630-1677), que en 1664 lo había examinado para una beca y considerado que tenía muy pocas ideas. Las lecciones de óptica geométrica del científico inglés fueron, en espíritu y metodología, una continuación de las de Barrow. Con Newton, la física y las matemáticas se separaron de la filosofía, que hasta entonces era la ciencia predominante para la explicación de los fenómenos naturales y sociales. (*) Licenciado en Ciencias de la Educación y escritor bonaerense.
| ArtículosImágenes
Videos
Noticias
EntradasLibros
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




 Imagen: Ecuador Ciencia
Imagen: Ecuador Ciencia