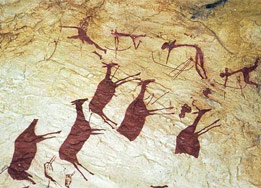La investigación vale tanto para las personas que hacen pequeños favores a desconocidos sin esperar nada a cambio como para quienes llegan a arriesgar su vida para salvar las de otros.
El altruismo tiene un interés muy especial para los científicos que estudian la evolución social y es que presenta una paradoja difícil de explicar: quien ayuda a una persona con la que no mantiene lazos de sangre asume un coste o un riesgo no sólo personal, sino también a cuenta de la amenaza que su gesto supone para sus descendientes genéticos. De ahí cabría esperar que el altruismo no fuese favorecido por la evolución entendida en su versión estándar.
Dicho de otra manera, alguien que arriesga su vida para salvar a desconocidos tiene más probabilidades de morir sin dejar descendientes que alguien que ante todo protege su propia vida. Por eso, el egoísmo debiera ser un rasgo de personalidad heredado de padres a hijos con mucha más frecuencia que el altruismo, hasta acabar desplazándolo.
Adrian Bell y su equipo utilizaron un modelo matemático que describe las condiciones necesarias para la evolución del altruismo. El modelo les llevó a comparar las diferencias genéticas y culturales entre grupos sociales vecinos.
Partiendo de las diferencias genéticas, utilizaron datos de una encuesta mundial sobre valores éticos, previsiblemente muy influidos por la cultura. Al hacer las comparaciones entre las dos series, encontraron que el papel de la cultura tiene un alcance mucho mayor para explicar nuestro comportamiento prosocial que la naturaleza, concluyendo que el altruismo depende mucho más de la cultura que de la genética.
Noticia publicada en La Nueva España










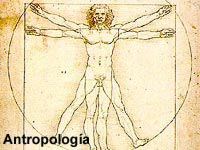
 Imagen: Ecuador Ciencia
Imagen: Ecuador Ciencia